Soy Antonio (capítulo 1)
«¡Joder! Este tío es como mi gemelo. Solo nos diferencia el color de la piel. Yo soy más moreno» —pensé, cuando abrió la puerta de su casa.
Hace nueve días llegué a Colombia desde España. Por una semana me alojé en Bogotá, en el apartamento de Mauricio y Mariana, una pareja de abogados a quienes yo había guiado durante unas vacaciones en Barcelona, mi ciudad natal y donde he residido desde siempre.
A mediados de los años noventa, cuando era un estudiante universitario, me hacía unos cuantos duros trabajando como guía turístico en las vacaciones de verano. Los turistas, satisfechos con mis servicios, me recomendaban con otros viajantes y fue así como me especialicé en el turismo patrimonial y gastronómico de Cataluña. Llevaba a mis clientes a los lugares y restaurantes más prestigiosos, pero también a otros, más económicos y menos concurridos, diferentes a los del circuito turístico usual. Aún hoy, pocos viajeros conocen lugares como el Santuario de Montgrony, escondido en las montañas rocosas de la provincia de Girona; Vilassar de Mar, en la comarca del Maresme; Port de la Selva, que tiene las playas más flipantes de Cataluña; Cadaqués, el pueblo de las casas blancas con puertas azules y la mejor comida de mar; el Museo del Perfume, en el Paseo de Gracia; el Museo Molino Papelero de Capellades; el restaurante de cocina mediterránea La Gaviota, en Tarragona; el restaurante de platos típicos catalanes cocinados a la brasa Ca l’Enric, en Girona… todos, sitios inolvidables.
Con Mauricio y Mariana fui a museos y restaurantes de Bogotá y visité varios pueblos cercanos a la capital colombiana y otros, bellísimos, en Boyacá. Quedé enamorado del paisaje y maravillado con tantos sitios turísticos e históricos. Son la hostia. Sin duda, tendré que volver allí con más tiempo para poder disfrutar de cada detalle.
Ayer llegué a Medellín. Vine a esta ciudad para saber de mi padre, gestionar mi reconocimiento legal como su hijo y conocer a mi hermano y a mis hermanas. También para aprender sobre la cultura de este país, que siento correr por mis venas.
Hace ya casi dos años que establecí contacto con Felipe y sus hermanas, justo cuando me enteré de la muerte de José Antonio, ocurrida el 27 de diciembre de 2000. Primero les envié una carta lamentando el fallecimiento de su padre y luego otras, hablándoles sobre la probabilidad de que fuéramos hermanos y sobre mi todavía no definido viaje a Colombia. Solo Felipe respondió mis cartas; sus hermanas nunca lo hicieron.
—Hola. Tú debes ser Felipe. Soy Antonio —dije, fingiendo seguridad. Yo sentía un hormigueo por todo el cuerpo. Mi corazón palpitaba vertiginoso.
Me extendió su mano, vacilante. La mía también estaba empapada de sudor.
—Ah, entonces era cierto que vendrías —repuso él, después de un breve silencio—. Sí, yo soy Felipe Franco. Espérame unos segundos y me pongo algo decente. Aquí cerca hay un sitio donde podremos hablar.
Era evidente que no me iba a invitar a entrar. Quizá sus hermanas no estarían a gusto con mi presencia. Esperé afuera.
Caminamos en silencio dos cuadras y entramos a un bar restaurante.
—¿Te apetece un vino o una cerveza? —me preguntó Felipe.
—Gracias, Felipe, yo no tomo licor tan temprano. Prefiero un café expreso. El café colombiano mola, ¿eh? —le dije.
Felipe pidió mi café y una cerveza roja para él.
Mientras esperábamos las bebidas, Felipe fue directo al grano:
—¿Y qué evidencias tienes de que mi papá es también tu padre?
—Mi madre me habló por primera vez de mi verdadero padre el día en que le pregunté por qué yo era tan distinto a Sasha, mi hermano menor, de fuertes rasgos calé —le respondí—. Hasta ese día yo creía que mi padre era Jordi Soler, su esposo. Ella me contó entonces que había conocido a mi verdadero padre en la universidad cuando este cursaba el último semestre de su carrera y ella el sexto de licenciatura en química. Recuerdo sus palabras: «Con José Antonio, tu padre, solo salí una vez. Ni siquiera tuve con él una relación de amistad». Ella lo había escuchado cantar boleros acompañado de su guitarra en algunas noches de tertulia universitaria. «Cantaba de la hostia y nos tenía prendadas a más de una», decía.
»La única noche que salieron juntos, abandonaron al mismo tiempo una de esas reuniones. Él la alcanzó en las escaleras y se ofreció a acompañarla hasta su piso, localizado en el camino a las residencias universitarias. Cuando se acercaron a la plaza de Cataluña, los atrajo el jolgorio y una banda de músicos que interpretaba un pasodoble. «Me tomó del brazo y corriendo me llevó al lugar de la plaza donde la gente bailaba. Yo me quedé por un momento paralizada. Él comenzó a danzar a mi alrededor feliz y con mucha gracia. Luego, cogió mi cintura con firmeza y pegó su cuerpo al mío. José Antonio bailaba de una manera muy sensual. ¡De puta madre!, y eso me desordenó la sangre», me contó mi madre.
»Dicen en España que ustedes, los colombianos, llevan el ritmo y el erotismo en sus genes. Así fue como esa noche de marcha no programada terminó en noche de pasión. En ese único encuentro me engendraron.
»Cuando mi madre se dio cuenta de su embarazo, José Antonio ya había regresado a Colombia.
»Una noche, mientras cenábamos, mi madre me manifestó apesadumbrada: «No te imaginas lo que fue ser una madre soltera durante el franquismo. No te imaginas, hijo. La presión social en esa época era brutal. Muchas mujeres se vieron obligadas a abortar o a dar en adopción a sus hijos, forzadas por sus familias y por un sistema de valores que castigaba la maternidad fuera del matrimonio. Tanto la madre como su familia eran marginadas. En algunos casos, las mujeres, aún en embarazo, eran expulsadas de sus hogares por la deshonra causada. ¡Qué fuerte! Por fortuna, yo tuve el apoyo de mis padres, aunque mis demás familiares y casi todos mis amigos se alejaron de mí. Por causa de la discriminación social, abandoné mis estudios universitarios».
Mientras yo hablaba, de manera insistente, Felipe cruzaba y descruzaba las piernas y jugueteaba con su cerveza, sin beberla. Suspiraba a menudo. Sé que, igual que yo, él sentía un vacío y un aleteo en el estómago. Hice una pausa, tomé un sorbo de café para humedecer mi garganta y continué con mi relato:
—En 1974, cuando nací, mi madre le envió una carta a José Antonio, acompañada de una foto mía. Cuatro meses después recibió una lacónica respuesta. En el único párrafo de la carta se leía: «Me informaste muy tarde de este acontecimiento. Me casé hace cinco meses. Te voy a enviar un dinero con un amigo que viajará a Barcelona».
»Una semana después, llegó por casa de mis abuelos —donde residíamos— el enviado con el dinero prometido. El mensajero le pidió a mi madre abrir una cuenta bancaria a la que le sería transferida una mesada para mi sostenimiento. El apoyo económico de José Antonio fue cumplido y suficiente. Nunca me faltó nada material; aunque, siempre me faltó él.
—Mientras más te miro, más parecido te encuentro con mi padre —dijo Felipe sin dejar de examinarme—. No solo tienes varios de sus rasgos físicos, también algunos de sus ademanes. Cuando mi papá estaba nervioso o ansioso, se rascaba la coronilla, y eso lo has hecho ya varias veces… ¿Qué te preocupa? ¿Qué te inquieta?
—No es fácil que accedas a hacer lo que te voy a pedir, es muy achuchado, lo sé —le respondí—, pero es la única posibilidad que tengo para demostrar que tu padre es también mi padre. No sé si lo sabes, pero desde hace unos siete u ocho años existe un examen genético llamado la prueba de cromosoma Y. Investigué sobre este procedimiento y, para poder realizarlo, se debe obtener una muestra de ADN del padre o de un hijo varón de este. Como sabes, biológicamente, el sexo masculino viene determinado por la presencia de un cromosoma sexual X y uno Y. El Y es el que contiene los genes necesarios para que el feto se desarrolle como varón en el útero materno. Pero hay algo sorprendente: todos los varones de un mismo padre tienen el cromosoma Y idéntico al de su progenitor. Como José Antonio falleció y su cuerpo fue cremado, no hay manera de obtener muestras genéticas de él, pero sí de ti. Claro está, si aceptas hacerte la prueba.
—Con mis hermanas nos habíamos anticipado a la posibilidad de tener algún día esta conversación contigo —acotó Felipe—, y ninguna de ellas está de acuerdo con que yo me haga alguna prueba. Hasta me amenazan con dejar de hablarme si lo hago. Ellas argumentan que, de ser cierto que nuestro padre tenía otro hijo, él nos lo hubiera contado. Sospechan que tú debes ser un aprovechado. Un oportunista en busca de parte de la fortuna que nos dejó. Nos hemos preguntado: ¿por qué él no te contactó nunca en persona?, ¿por qué no te visitó jamás? Eso es extraño. ¿No te parece?
—En primer lugar, yo no sabía que mi padre era un hombre tan rico, de hecho, eso me lo estás contando tú. ¿Si yo no sabía de su fortuna, cómo coño podría estar persiguiéndola? Ese argumento no tiene cabeza ni pies —le refuté—. Sabía, sí, que José Antonio era un médico muy prestante y respetado por la comunidad. Ahora bien, no sé qué razones tendría él para no tenerme en su vida o para negarme el derecho de conocerlo y de compartir algo de tiempo con él. Muchas veces me sentí despreciado y aunque no lo he superado, aprendí a vivir con eso. Logré echar p’alante gracias a la entrega, al amor y la dedicación de mi madre y al apoyo económico de José Antonio. No te voy a mentir diciendo que acepté su decisión, pero entendí que el amor no se puede ni forzar ni rogar. De seguro ustedes se han preguntado por qué su padre me envió dinero cada mes, hasta el día de su muerte. Eso sí que sería extraño si no fuera mi padre. ¿No crees?
Felipe respiró profundo. Mientras yo bebía el último sorbo de mi taza de café, él se tomaba el primero de su cerveza y se recostaba en el espaldar de su silla. Creo que mi respuesta lo tranquilizó.
—Cuéntame más sobre ti —me pidió Felipe.
—En las cartas que les envié ya les conté algo sobre mi vida, en especial sobre mi infancia y mi primera juventud. No les dije que también soy médico, graduado en la misma universidad donde estudió nuestro… tu padre. Después de terminar mi grado y de superar el examen MIR[1], hice una especialización en gerontología y geriatría, en Valencia. Culminé mi residencia hace pocos meses. Me postulé para trabajar en la Unidad Docente de Geriatría del Hospital Universitario Vall d’Hebron, en Barcelona, pero aún no he recibido respuesta.
—¿Estás casado? —preguntó Felipe.
—No. Tengo un novio desde hace seis años, un francés muy guapo. Lo conocí en el Festival de Jazz en Juan, que se realiza cada año en Antibes Juan-les-Pins, una de las estaciones balnearias más atractivas de la Costa Azul francesa. A ambos nos flipa el jazz y el senderismo. No convivimos como pareja todavía, pues yo sigo viviendo con mi madre en el barrio Les Corts, en Barcelona. Jerome —así se llama mi novio— es profesor de arte moderno en una escuela de artes plásticas de Tarragona. Vive allá. Es escultor.
Llamé al mesero y le pedí otro café. La cerveza de Felipe iba por la mitad.
—En una de las cartas me contaste que te ibas a presentar a cardiología. ¿Pasaste el examen? —le pregunté a Felipe.
—No. Aquí es difícil pasar a una especialización en el primer intento. En algunas categorías solo seleccionan a dos o tres por especialidad y por semestre. Hay que presentarse varias veces hasta lograrlo. No voy a desistir. El próximo año me presentaré de nuevo.
Le conté de las becas ofrecidas por el gobierno de mi país para estudiantes extranjeros, pero me manifestó que prefería estudiar su especialización en la Universidad de Antioquia para estar cerca de su familia, su novia y sus amigos.
—Me imagino que quieres saber más sobre mi padre —dijo Felipe—. Yo estoy convencido de que la mejor manera de conocer a una persona es a través de sus obras. La que a mí más me gusta de todas las emprendidas por mi padre y me llena de orgullo es La casa de los músicos. No te voy a adelantar nada. Tú mismo vas a percibir su magnitud cuando la conozcas.
Fue tal la ansiedad por este primer encuentro con Felipe que en la mañana no había sido capaz de desayunar. Em ressonaven els budells per la gana «me zumbaban las tripas por el hambre». Llamé al mesero y le pedí un emparedado de jamón y queso. Le ofrecí uno a Felipe, pero me dijo que ya había desayunado. Él prefirió tomarse otra cerveza.
Me comí el emparedado en tres bocados.
—Espero que consideres mi petición —le dije a Felipe—, y acepto tu invitación para conocer la obra de José Antonio. Estoy alojado en el Gran Hotel, en la habitación 307.
Pagué la cuenta y me despedí. Afuera, abordé un taxi para dirigirme al hotel. Todavía tenía el corazón en la garganta.
La música que sonaba en la radio fue interrumpida de manera abrupta por una noticia. Un locutor, con voz agitada, exclamaba:
—¡Extra! ¡Extra! Cuando la noticia se produce, Caracol se la comunica. ¡Extra! ¡Extra! Los grupos de autodefensas manifestaron a través de la Conferencia Episcopal de Colombia su disposición para declarar un cese de hostilidades a fin de iniciar un nuevo proceso de paz en Colombia.
—¡La misma mierda de siempre! En enero de este año se rompió un proceso de paz y el presidente Andrés Pastrana anunció que la guerrilla de las FARC[2] tenía un plazo de cuarenta y ocho horas para desalojar la zona de distensión —apuntó el taxista, enojado, mientras apagaba el radio.
Me miró por el espejo retrovisor y agregó:
—Vea, caballero: llevamos cincuenta años negociando con los malditos insurgentes y siempre llegamos al mismo punto. Se burlan de nosotros, los que pagamos el pato. Esa fue la tercera vez que fracasaba una negociación con las FARC, el grupo guerrillero más antiguo del continente. También fracasaron varios procesos de paz con el ELN[3]. Al día siguiente de romper negociaciones se dispararon los secuestros y los atentados… lo mismo va a pasar esta vez… se acordará de mí. Desde que tengo memoria, Colombia se encuentra en guerra civil. ¡Esto es un mierdero!
Me quedé callado. Era mejor no opinar sobre un tema tan sensible y sobre el cual no tenía elementos de juicio. Consideré, además, que al ser extranjero sería imprudente hacerlo. El conductor entendió mi silencio y no dijo más sobre el asunto.
A la media hora de haber llegado al hotel, mientras en la televisión se desarrollaba la noticia que ocupaba la atención de Colombia, sonó el teléfono de mi habitación. Era Felipe.
Pasado mañana iré con él a conocer La casa de los músicos.
—Fue un buen día, chaval —dije en voz baja mirándome al espejo del baño—. Soy Antonio Soler… por ahora.
[1] Proceso de Médico Interno Residente.
[2] Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
[3] Ejército de Liberación Nacional.
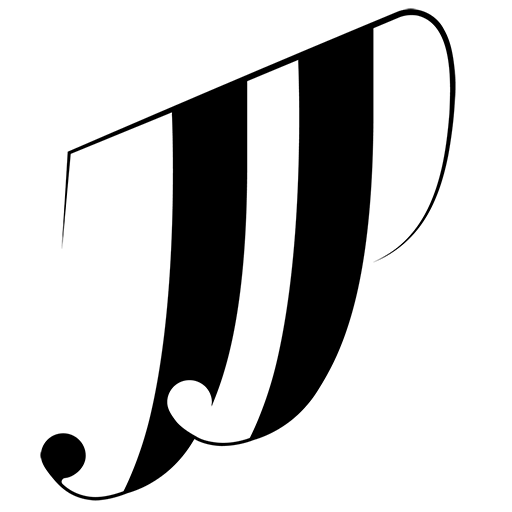

8 comentarios en «La casa de los músicos – Novela»
Hola John Jairo. En la Casa de los Músicos encuentro un universo de momentos; me disfruto un libro delicioso, abundante en historias de vida narradas con precisión y emoción, grato en sus mensajes, en sus personajes y en unos diálogos ricos que dejan infinitas reflexiones sobre la vida, la familia, la humildad, la nostalgia, el amor y la filialidad, pero por sobre todo la esencia de vida. Espero hacerte otras observaciones sobre tu obra que para mí es muy profunda e interesante. Saludo afectuoso mi buen amigo.
“La casa de los músicos” nos muestra de frente la
realidad que viven muchos artistas en Colombia, un país en donde parece imposible “vivir del arte”, aunque la mayoría de la gente haya entendido que no se puede “vivir sin arte”. ¡Qué paradoja!
Muy recursiva la manera como el autor cuenta las historias de los músicos, a través de un hilo conductor basado en la búsqueda de identidad de su principal protagonista.
Recomiendo leer la novela y mirar también este editorial, para contribuir a la reflexión sobre el valor que los artistas le aportan a la sociedad.
https://www.lapalestra.com.co/opinion/el-dia-del-musico/
Una novela escrita con rigor e investigación, de prosa fluida, casi periodística. En esta historia se entretejen la erudición musical y la búsqueda de la identidad.
John Jairo nos muestra las ambivalencias de la sociedad colombiana, donde, a pesar de la violencia, también existe gente que se está queriendo y busca la belleza.
No recuerdo haber pasado un solo día sin escuchar una canción, una melodía o el tañido de una campana, todos tenemos al menos una canción favorita que nos alimenta el alma, desde antes de nacer, seguramente nuestras madres nos volvieron adictos a la música y aun quienes no tenemos talento o buen oído, la música se nos mete en el cuerpo nos llena de emociones y nos pone a gozar. La CASA de los MÚSICOS, es un bello homenaje, un agradecimiento a esos genios olvidados que nos pusieron a soñar con su música.
Gracias John Jairo Torres de la Pava, por este viaje a las entrañas de la vida de los músicos olvidados.
“La casa de los músicos”, la novela que presenta el cantautor y periodista John Jairo Torres de la Pava
Llegó “La casa de los músicos”, la más reciente obra literaria del cantautor y periodista John Jairo Torres de la Pava. La Palestra informa.
Entrar a “La casa de los músicos” es cruzar un umbral que no deja sonar campanas, pero sí memoria.
La novela de John Jairo Torres de la Pava, cantautor, cronista de lo invisible y trabajador paciente de la cultura, tiene ese raro don de las obras que nacen de una vida larga: no presume sabiduría, la comparte.
Y se siente desde la primera página como un libro escrito con relato fino, con el pulso de quien ha pasado años escuchando a la gente y a sus silencios, y también a las canciones que quedan flotando cuando el aplauso se va.
Puno Ardila Amaya, periodista e investigador que presentó la obra, lo dijo con claridad: este relato se instala en la confluencia de música, memoria y altruismo, pero no como un tema académico sino como experiencia viva. Lo que el lector recibe no es una tesis: es una visita.
El protagonista llega a esa casa como quien llega a un lugar que no sabía que existía, pero que lo estaba esperando, y no entra solo; entra con la pregunta por sus orígenes, entra con la sombra de un padre al que la vida le truncó los sueños musicales y, sin embargo, no le cercenó el corazón.
Un padre atravesado por un secreto universitario que pesa como piedra en el bolsillo del tiempo, y que a pesar de todo eligió ayudarse ayudando a los demás. En esa tensión humana, entre lo que se quiso ser y lo que se terminó siendo, empieza a palpitar la novela.
La casa aparece entonces como un territorio cálido y desapacible a la vez: allí viven músicos ancianos, personajes que alguna vez fueron celebrados, que conocieron teatros, festivales, tarimas, noches de gloria; y que hoy enfrentan la fragilidad de los años con una dignidad silenciosa. El narrador los mira con respeto y los deja hablar, como si cada uno llevara dentro una canción que todavía no termina.
La novela avanza como crónica: va y vuelve, alterna presente y recuerdo, y en esa respiración el lector siente que recorre habitaciones emocionales. Cada músico es un cuarto distinto de la misma casa, una puerta que se abre hacia un pasado indivisible de su identidad.
Son vidas que laten con su luz y su herida. Uno evoca la época en que era indispensable; otro recuerda el día exacto en que su nombre dejó de sonar en las radios; otro se aferra a una melodía como quien se engancha a un hijo.
Ahí la música cumple su papel más hondo, porque no es un simple telón de fondo sino refugio íntimo, es lenguaje compartido, es la cuerda que une historias dispersas. En esta casa las canciones no son un recuerdo bonito; son una forma de seguir existiendo y el protagonista, al escuchar esas vidas, va entendiendo también la suya; entra buscando una verdad familiar y sale encontrando una verdad colectiva.
Una de las virtudes mayores de “La casa de los músicos” es que no cae en la postal cómoda del homenaje. En el centro está la figura del padre, y el padre es una contradicción humana: sueños rotos, sacrificio, misterio, ternura y una obstinación moral que conmueve.
La novela pregunta sin moralina: ¿qué pasa con las vocaciones cuando la vida se vuelve cuesta? ¿qué queda de alguien que quiso cantar y terminó sosteniendo a otros?
En esa pregunta, el lector encuentra a sus propios padres, a sus propios ancianos, a sus propias deudas invisibles.
El éxito es frágil, la fama es pasajera y la vejez llega con una verdad sin maquillaje y la novela pone sobre la mesa algo que el mundo suele esconder: los artistas también envejecen, también necesitan compañía, también pueden quedar al margen, incluso después de haberle dado belleza a la comunidad, porque aquí no hay héroes de bronce; hay seres que respiran, que duelen, que ríen, que se caen y se levantan con la música como bastón interior.
Al terminar el recorrido imaginario por esta casa, el lector entiende lo que sugiere el propio Ardila en su presentación: la generosidad es un legado más fértil que cualquier trofeo y el libro deja una enseñanza sin imponerla: cada vida tiene un valor intrínseco, y la riqueza verdadera se asienta en las conexiones que construimos y en el cuidado que ofrecemos a quienes han dado tanto.
Por eso esta novela importa mucho, porque abre una conversación necesaria sobre memoria, gratitud y comunidad y porque lo hace con una prosa que lleva la marca de su autor: la de un hombre que ha vivido la música desde adentro, desde el escenario, la investigación, el periodismo y la canción, y que hoy la transforma en literatura para que no se pierda lo esencial: la humanidad detrás de cada acorde.
“La casa de los músicos” es, en el fondo, una casa para todos: para el lector que busca emoción verdadera, para el músico que teme el olvido, para el hijo que quiere entender su historia familiar, para cualquier persona que alguna vez se haya preguntado qué queda cuando el ruido del mundo baja.
Uno cierra el libro con la sensación de haber visitado un lugar real, de esos que no se olvidan… y con el deseo íntimo de no dejar solos a quienes un día nos dieron canciones.
El autor, John Jairo Torres de la Pava, es de esos creadores que no caben en una sola palabra, porque su vida se ha movido entre la música y la investigación, entre la canción y la crónica, con la misma disciplina con la que se afina un instrumento, con la devoción de un ángel terrenal, la curiosidad de los fantasmas y la misma sensibilidad con la que se escucha un pueblo.
Nacido en Itagüí en 1958, ha recorrido durante décadas los caminos culturales de Colombia como cantautor premiado en importantes festivales, gestor incansable y periodista atento a las historias que otros no miran.
Su obra musical, grande y nutrida por conciertos, producciones discográficas y escenarios nacionales e internacionales, convive con su labor en radio, televisión y publicaciones que exploran las raíces andinas y la memoria cantora del país.
En “La casa de los músicos” todo ese trayecto se condensa con naturalidad: el oficio del compositor se vuelve narración, la mirada del investigador se vuelve profundidad, y el corazón del cantautor se transforma en una voz literaria que honra, con verdad y belleza, a quienes han hecho de la música una forma de vivir.
Es muy recomendable leer y tener en las manos esta joya literaria.
Sr. Jhon Jairo buena tarde, hace como uno 32 o más años que no leía novelas y esta me la devore como ningún otro libro, me atrapo definitivamente y más aún con mi alma de musico y para mi hijo Santy que esta comenzando en estos caminos, aunque no la pudo leer, se la pude resumir a mi manera, son historias muy reales que pasan todo el tiempo y nos enseñan a construir desde nuestros inicios para evitar las situaciones que en esta hermosa Novela se plantean, es una realidad muy dura y triste pero también se pueden rescatar valores como la honestidad, la lealtad, el perdón, el dar y muchas otras.
Todos deberían leerla sean o no músicos o artistas. Un gran abrazo y felicitaciones.
Hace un par de semanas leí el libro «La Casa de los Músicos». Es un texto que presenta una historia que respira nostalgia, solidaridad, memoria, actualidad, intriga, inquietud, amor; está cargada de información valiosa y certera que da cuenta de lugares, personajes, obras musicales, compositores, instrumentos, ciencia, idiomas, jurisprudencia, entre varios otros tópicos que la hacen atractiva para el lector. «La casa de los músicos» es la casa de los artistas, la casa del arte en un país como el nuestro que demanda por una mejor atención y reconocimiento del arte y sus hacedores. En este caso, de la música y sus músicos. No duden en adquirir la primera novela de John Jairo Torres DelaPava . Vale la pena, así como vale la pena cuidar y relevar a quienes tanto han hecho y hacen por nosotros, por la humanidad, desde el arte. Gracias John Jairo. Recibe mi abrazo sincero. Sos uno de ellos.
La narrativa de la novela es amena, ágil y medidamente descriptiva; permitiendo al lector tomar tiempo y distancia, para conocer los personajes, imaginar momentos y situaciones, así como los parajes históricos y geográficos, que contextualizan maravillosamente cada capítulo de la obra.